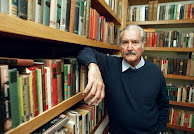Beatriz había llegado temprano con su apuro de siempre. El lugar aun estaba en silencio, sólo con el trino breve de algun zorzal entre los árboles, y aprovechó para quedarse un momento disfrutando de la luz que entraba por los altos ventanales iluminando las minúsculas partículas de polvo, y que era la visión mas gozosa de cada día.
Un leve suspiro, y de vuelta al apuro. Del antiguo ropero sacó la pesada casulla blanca bordada en oro y la sostuvo un instante como si la abrazara; la dejó luego donde debía y fue en busca de la prenda blanca, perfecta y delicadamente planchada por Sor Cruz, una monja anciana que hacía esa tarea desde antes que ella naciera. Sus dedos recorrieron la tela delicada y las finas vainillas que reemplazaban las costuras. La apoyó cuidadosamente sobre la casulla, sin poder evitar oler el perfume del sol en sus pliegues.
Otro leve suspiro, y del pesado cajón de una especie de cómoda enteramente tallada, fue sacando en el acostumbrado orden de tantos años, la estola, el palio y el cordón dorado para la cintura, del que nunca aprendería el nombre y los dejó a un costado de las otras prendas, sobre la bella mesa lustrada. Dudó un instante al respecto de la mitra y el báculo, pero luego los acercó con una sonrisa.
Monseñor celebraba su cumpleaños y a ella le gustaría verlo con esas galas.
Con ese pensamiento dió un respingo y se pasó una mano por la frente, mientras la otra "tocaba" apenas su corazón sobresaltado. Ruborizada y con un sudor apenas notable por debajo del rebelde mechón que adornaba su frente, dió la espalda al gran crucifijo y a la suave imagen de María, casi dorada ahora por la luz del vitreaux de esa pequeña ventana de la ochava.
Cuando iba a examinar que todo estuviera bien, escuchó la voz de Monseñor.
-Buenos días, Beatriz- y sonriendo con ironía: Ya has aprontado mi traje, claro.
Se miraron con el gesto de la cotidianeidad, pero se colgaron de sus ojos con el gesto del deseo contenido.
-Feliz cumpleaños, Monseñor. Se lo ve muy bien esta mañana- rematando con una tímida sonrisa.
-Gracias, querida. Vamos a lo nuestro- dijo serio, con un casi imperceptible temblor en la voz.
Con la elegancia grácil que caracterizaba sus movimientos, vistió el alba que Beatriz le alcanzó presurosa. Luego le alcanzó el "cinturón" y el rió quedo, como siempre: "cíngulo, Beatriz, algún día aprenderás?", mientras la mujer, con una carcajadita silenciosa, alisaba un pliegue de la tela sobre el hombro, pasando suavemente su mano que recorrió lentamente el antebrazo.
Luego, fueron la estola y el palio, que le dejó a ella para que se los calzara y él pudiera rozar, como en un equívoco movimiento, los costados de su cintura.
El obispo tomó finalmente la mitra y se volvió para mirarla con una comisura levemente alzada: "Ya es la hora?"
"Faltan cinco minutos" contestó urgida y silabeante Beatriz.
El sacerdote se calzó el tocado con gesto adusto y alzó hacia ella su mano izquierda. Su bella mano izquierda adornada con el magnífico anillo pastoral.
Y Beatriz, que hasta ese momento había suspendido su pensamiento y su memoria, tomó entre sus manos la bella mano izquierda de Monseñor y comenzó a besar y luego a lamer lentamente el anillo y las junturas de sus dedos y la suave palma, mientras el hombre luego de una minúscula duda, acercó su bella mano derecha a la blusa de seda y con inevitables gemidos de gozo, inició un erótico dibujo sobre los jóvenes pechos y delineó uno despues de otro los erectos pezones, recibiendo ambos el apretado abrazo y los húmedos besos que llegaron incontenibles; insoslayables.
Y cuando se miraron, ambos tenían en la mirada tan intensa, en los labios húmedos y en la respiración sibilante, cada beso mordido como a una fruta, cada caricia como rastro de fuego en la piel, cada abrazo curador del miedo al divino castigo, cada callado alarido orgásmico que los instaló en el avieso, tortuoso y dorado mundo de los pecadores, la noche anterior.