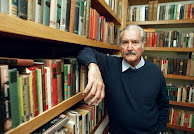Se despertó como si
no hubiera dormido. Fue hasta el espejo y se miró como en el último tiempo, con
enojo y sin piedad. Ahí estaban ellos otra vez, los de la mirada desolada. Y
aquellos surcos que le fue poniendo la tristeza a los lados de su boca. Su
pobre boca con tanto y tanto tiempo sin esos besos con cosquillas en el centro
de la espalda, tan distantes de la soledad. Volvía, eso sí, a reencontrarse
poco a poco con su cuerpo. Se quedó parada ante sí misma, en suspenso. Y
envolviéndola, su alma; su alma loca amotinada en la barricada de la juventud
que se negaba a abandonar.
Esta mañana estaba
asustada, además. Aunque la cita era para el anochecer, toda aquella osadía con
la que había provocado aquel encuentro, había desaparecido. Miró por la ventana
un cielo gris de verano, de ésos que siempre anuncian lluvias intempestivas.
Iba a ser un largo día.
Fue pasando el
tiempo como ella pasaba los problemas sin solución, haciéndose firmemente la
distraída. Realizó las tareas que menos le gustaban y luego hasta canturreó
regando las plantas de su balcón, a las que nunca mojaban las lluvias. A las
cuatro comenzó a lloviznar y ella leyó un rato a Hemingway, sólo para
acostumbrarse a la idea de Raúl. Eso fue un error: aquello sobre el infinito
poder de la sensualidad y el destructivo poder del desaliño que este hombre le
adjudicaba al escritor, engancharon su autoestima en un alambre de púas. Para las
seis había dejado de llover.
En el taxi que la
llevaba a la cita decidió tres cosas: confiar en su perfume, en ese toque de
rimmel y en su pintalabios; reemplazar aquel temor a la realidad, por simpática
desfachatez y no olvidar que, al cabo, los dos eran gente mayor. Ya no había
inquietudes de relojes a destiempo, pensó con alivio.
Y entonces, un
repentino chaparrón la empapó sin poderlo evitar, en la corta distancia desde el
automóvil a la entrada del Bar. Aprovechó la risa que le provocó mirarse en el
vidrio de la puerta e ingresó buscando a Raúl que se puso de pie, nervioso,
apenas reconocerla, tratando de disimular el disgusto que le causaba lo que
había hecho la lluvia con ella.
Ella se acercó como
él no lo esperaba, tocó apenas su prolija barba y besándolo casi en la
comisura, le susurró: “Si piensas que este desaliño ha destruido mi
sensualidad, te pierdes todas mis malas intenciones!”.
Y él reaccionó como
ella lo deseaba. Dejó un billete sobre la mesa y la tomó del brazo llevándola
de salida: “Si es así, no desaprovechemos la lluvia.”
Largo mastarde
después, cuando ya habían hecho el amor sin inhibiciones ni precauciones, casi
del mismo modo que lo habían imaginado, fantaseado, deseado, en aquellos largos
mensajes por internet, antes de esta lluvia que los desaliñó a los dos y les
recreó la sensualidad, se miraron sonrientes, reconociéndose, todavía desconocidos,
todavía un poco asombrados de ellos mismos.
Y desearon otra
lluvia como ésa, para cada encuentro como ése.